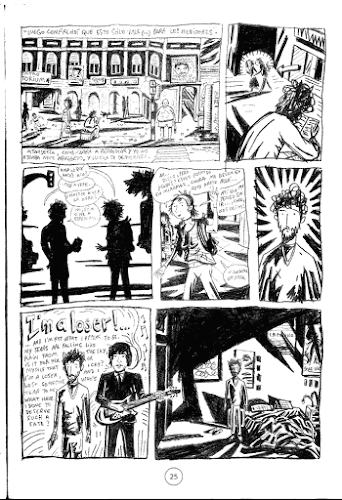sábado, 6 de junio de 2020
Corazones estallados: la política del posthumanismo, de J. P. Zooey
jueves, 4 de junio de 2020
Palacios plebeyos, de Edgardo Cozarinsky
En la concepción del movie palace, tanto el teatro como todos sus servicios debían ser diseñados para que el cliente se sintiera miembro de una realeza imaginaria. Era su condición de espectador lo que le permitía acceder a un reino que ningún monarca pretérito habitó: el mundo del cine.
jueves, 28 de mayo de 2020
Villa Trankila, de Javier Roldán
la Ternura
cuando voy muy temprano
por la mañana en el invierno
al colegio a dar mis clases
en esos colectivos penumbrosos
cálidos de aire enrarecido
y veo a los obreros durmiendo
y a las muchachas de limpieza por hora
cabeceando
mezquinándole sueños al trabajo
la Ternura me habla y me habla
y casi me convence
para que le acomode el pelo
a ese muchacho grandote
de ropa manchada con cal
que sueña en el asiento largo de atrás
la Ternura me habla y me habla
y me señala a esas muchachas jóvenes
de pelo renegrido
que ya tienen las manos de mi abuela María
y que viajan aferradas
a sus carteras baratas ricas en ilusiones,
me las señala y me dice:
"deciles que son hermosas"
pero no me animo
y le digo:
"Ternura
vos estás loca
no me traigás problemas"
entonces ella
me mira un poco desilusionada
encara para la puerta del colectivo
y se baja
una parada antes que yo
domingo, 24 de mayo de 2020
Llegar a los 30, de Ezequiel García
martes, 19 de mayo de 2020
Ronda nocturna, de Edgardo Cozarinsky
martes, 12 de mayo de 2020
El fin del amor: querer y coger, de Tamara Tenenbaum
1.
Le tenía ganas a este porque me había gustado mucho un artículo, que ya mencioné hace un tiempo, cuando leí y reseñé el muy notable libro de poesía o poemario o "plaqueta" de esta misma autora Reconocimiento de terreno. En el artículo, que se llama "No sos vos, es el mercado del deseo", la Tenenbaum partía de su propia experiencia como niña en un contexto judío ortodoxo para hablar del mundo de los vínculos, del cojer y del deseo como quien habla de una cultura a la que se hubo de adaptar. Es un texto largo, que recomiendo mucho, y que luego encontré metabolizado en este libro que ahora les estoy contando.
2.
El libro, igual, no va de eso: eso es un punto de partida, para luego desarrollar un poco de feminismo pre-digerido para lectura en la playa (ojo: no es despectivo, me parece un género muy decente). Así que, un poco partiendo de su experiencia personal, un poco de su trabajo como periodista y mucho de su talento como escritora y como lectora, el libro recorre temas como las citas, las aplicaciones de ídem, el amor romántico y el mercado del deseo, pasando por los abusos y los escraches, entre otros temas que se inscriben en la esfera de las relaciones hetero-cis. Esto último me lo tornó un tanto aburrido, a mí, pero entiendo que el libro no me está hablando a mí.
3.
Desbloqueo mágico de RESISTIRSE listos ya.
viernes, 8 de mayo de 2020
Hospital Francés, de Daniel Gigena
El enfermero le había dicho a Carlos que nadie que entraba con ese diagnóstico salía vivo del Hospital Francés. El paciente no era él sino mi pareja. Me enteré de esa frase tiempo después; en esos días las personas me trataban como si yo hubiera sido un segundo paciente, alguien al que había que ocultarle episodios crueles o penosos, al que había que cuidar dentro y fuera del hospital.
jueves, 7 de mayo de 2020
Blanco nocturno, de Ricardo Piglia
lunes, 4 de mayo de 2020
Me llamo Lucy Barton, de Elizabeth Strout
viernes, 1 de mayo de 2020
A veces estoy contenta, pero tengo ganas de llorar, de Jens Christian Grøndahl
Este libro no me aportó nada, y pronto lo habré olvidado. Sin embargo, soy magnánimo, así que rescato dos oraciones de entre medio de mi desinterés general:
Leí todos sus libros, y cuando leí el último me marché de casa.
Me he dado cuenta de que no tiene sentido que una persona concilie añoranza y sensatez; no, al menos, a costa de la añoranza.
viernes, 10 de abril de 2020
Power Rangers, de un autor innominado
miércoles, 8 de abril de 2020
Nuda Vida, de Lautaro Fiszman
 |
| Esta es la tapa, así, sin texto. 30 x 22 cm. |
martes, 7 de abril de 2020
State of Siege: Users Manual, de Doron Goldenberg
domingo, 5 de abril de 2020
Festival, de César Aira
A una pregunta en ese sentido había respondido que la Historia no por lineal dejaba de tener un volumen en el que todo podía verse al mismo tiempo, aunque no sucediera al mismo tiempo. A la Humanidad del futuro sólo le había quedado, de todos los tesoros amasados en el Pasado, la presencia, nada más que su presencia en medio de un Cosmos infinito. No era que hubieran perdido todo por su culpa, sino por el mero paso del tiempo, que inevitablemente agotaba las cosas. De modo que la presencia se había vuelto el bien más precioso de la Humanidad, y lo atesoraba con un ansia que podía llegar a la ferocidad. Por eso, cada lugar (cada punto del Universo) en el que no estaban se les presentaba como una amenaza: en él podía estar sucediendo la justificación y salvación que tan en vano habían querido conseguir mediante la pérdida o renuncia de todo lo demás. Y no porque creyeran que en ese lugar, cercano o remoto, generalmente remotísimo, fuera a pasar algo importante. La categoría de importante, en esa etapa de la historia del Hombre, ya había perdido pertinencia. En toda ocasión, en tanto ocasión, el Hombre debía estar presente, porque si se perdiera una sola se abriría un agujero, literalmente, un agujero en el espacio tiempo (...) que después sería imposible de llenar. (p. 60)
jueves, 2 de abril de 2020
Olor a pasto recién cortado, de Facundo R. Soto
miércoles, 1 de abril de 2020
A dirty job, by Christopher Moore
viernes, 20 de marzo de 2020
Romance de la Negra Rubia, de Gabriela Cabezón Cámara
martes, 10 de marzo de 2020
¡Vivan los putos!: primera antología de literatura trash, de Facundo R. Soto (comp.)
no te gustan ex tumberos ni cumbiancheros que se agujerean la cara con cualquier clavo oxidado o se tatúan en el pecho mamá los redondos xeneize pasión Jesús te parece de negro decirle coca a la merca tus amigas drag queens con extensiones y corsets a lo maría antonieta son más sofisticadas y la llaman rapé esta noche vas free pass drinks a un show de dani umpi en Niceto adentro bailás y das soporte físico a tus amigos virtuales todas mariconas alcoholéxicas descalificadoras se burlan de tu aliento a pizza y olor a chivo hace algunos años todos los de esta noche no eran tus amigos no venían a esta fiesta a bailar electropop estos fashion eran grasas eran fans de ricky martin a la merca le decían maría y en bariloche copiaban el pasito de baile estúpido de todo el resto